NIEBLA AZUL
- Esteban Díaz

- 28 ago 2018
- 19 Min. de lectura
El matrimonio Copperboat llegó a Misty con la primavera, tal cual hacen las golondrinas, alejándose de una tragedia familiar, la pérdida de una hija de escasa edad, que pesaba en sus corazones atravesándolos como una devastadora esquirla de hielo. Corrían los últimos coletazos de la década de los cincuenta, el viejo Ike, Dwight D. Eisenhower era presidente, la recesión era un camino duro que había que recorrer, con sufrimiento y abnegación, para llegar a los esperanzadores años sesenta.
Los Copperboat venían de la gran ciudad, huían de la tragedia y del estilo de vida de la urbe, buscando paz, tranquilidad y olvido. Si eso era lo que necesitaban, sin duda lo iban a encontrar en Misty, pues no había ningún lugar en el país que pudiera ofrecer tanta paz, tranquilidad, olvido y dicha, a un corazón torturado aquejado de una trágica pérdida.
El señor Alfred Copperboat, que era farmacéutico de profesión, había comprado una pequeña farmacia en la plaza de Misty, bajo la famosa torre del reloj. La señora Copperboat, Mary para sus amigas y conocidas, sólo tenía sitio en su corazón para el dolor, por eso, su esposo había elegido el pueblo de Misty como destino. Esta elección fue tomada debido a un artículo leído en el periódico, una mañana, mientras Alfred desayunaba huevos revueltos con tocino y tortitas de miel. En el artículo se subrayaba que dicho pueblo era el más feliz de América, según los inequívocos parámetros de una encuesta, y el señor Copperboat vislumbró con claridad profética que ése era el lugar en el que podían comenzar una nueva vida. A partir de aquel momento se encargó con diligencia de cumplir todos los trámites necesarios para que el matrimonio se asentase en Misty.
A mediados del mes de marzo, los Copperboat se mudaron a la última casa de la calle Bluemist, que se llamaba así porque la habitual niebla que surgía del río al atardecer, tomaba en la hora del crepúsculo con el influjo de los últimos rayos solares, un curioso tono de gris, cercano al azul, que hacía las delicias de turistas, curiosos y expertos, pues según decían éstos, no se producía un efecto similar en ningún otro lugar de Norteamérica.
Durante los primeros meses, el cordial y caballeroso señor Copperboat se ganó en el pueblo reputación de excelente persona y farmacéutico. En cambio, su mujer era un misterio para las vecinas de la calle Bluemist, siempre encerrada en su casa, moviéndose como una ominosa sombra al otro lado de la ventana de su dormitorio. Los niños comenzaron a murmurar entre ellos, como hacen siempre los niños de cualquier pueblo, y pronto la pobre señora Copperboat empezó a tener una inmerecida fama de bruja devoradora de bebés. Cosas de niños, supongo.
Lo único cierto es que la buena mujer no sintió alivio ni mejora en su condición, por vivir en Misty, sino todo lo contrario: su languidez aumentó y enfermó de pena y debilidad, pues apenas comía, ni tomaba nada más que un reconstituyente que su marido le había preparado para intentar insuflar un poco de ánimo en su espíritu y en su cuerpo, sin mucho éxito, todo hay que decirlo.
Un día de otoño, cuando las golondrinas volvían a partir, el señor Copperboat encontró a su querida esposa muerta junto a la bañera medio llena. El agua preparada para el baño estaba ya fría cuando el hombre halló el exangüe cadáver de su mujer
Al entierro fueron todas y cada una de las personas importantes de Misty, pues el señor Copperboat, como hemos dicho, se había convertido en poco tiempo en un hombre admirado y respetado en la pequeña ciudad. Además, la mayoría de las viudas y solteronas se mostraron por ahí para marcar su terreno, pues el recién enviudado era un hombre muy atractivo, poseedor de mucho dinero según se rumoreaba.
El farmacéutico regresó a su hogar, dispuesto a dormir de un tirón toda la noche, agotado tras los duros días vividos por la muerte de su mujer, el triste velatorio y el posterior entierro, en el que el cielo lloró una abundante lluvia, fina y helada, que parecía tomar forma de las lágrimas de todos los ángeles. Fue entonces cuando comenzaron los hechos extraños en Bluemist Manor, que han hecho que esta historia sea tan comentada en el condado e, incluso, en muchas partes del país. Empezó como empiezan estas cosas: con ruidos extraños; puertas que se cierran sin corrientes de aire; pasos en el desván; luces encendidas sin que nadie tocara el interruptor; y objetos que se mueven unos centímetros incapaces de quedarse en su lugar.
El señor Copperboat, un hombre pragmático de mente cuadriculada, absolutamente científica, no dio importancia a tales fenómenos, pues simplemente no creía en ellos y, por lo visto, con su falta de fe, los propios fenómenos dejaron de creer en sí mismos, y comenzaron a desaparecer hasta hacerse casi inexistentes.
En el mes de diciembre, en la Natividad de Nuestro Señor, el farmacéutico fue invitado a las celebraciones navideñas que se organizaban en la casa del alcalde de Misty, Rudolph Dustwater, y allí conoció a la señorita Elvetia Sandford, sobrina del orondo alcalde. Él quedó prendado de su belleza y alegría, y ella de sus ojos oscuros y de su porte galante. Pocos días después se los vio paseando junto al lago. Aquellos que los vieron dijeron que hacían una pareja perfecta, y que era bueno para el señor Copperboat superar la tragedia que parecía perseguirlo, olvidar el pasado y ser feliz, por fin, en Misty.
En Junio, la señorita Sandford y el señor Copperboat se casaron en una hermosa ceremonia celebrada en la capilla de Misty. Cuando la feliz pareja abandonó la iglesia, entre los abrumadores gritos de felicidad y buena esperanza lanzados por sus amigos y vecinos, la niebla azul que nunca había salido del río a medio día, cubrió la calle como un manto helado y ominoso, tiñendo el final de la ceremonia de un extraño halo tenebroso que aguó la fiesta.
Y es ahora, amigos míos, cuando comienza de verdad este cuento de fantasmas, pues al contrario que su marido, la nueva señora Copperboat era un alma sensible y muy apasionada en sus creencias. Y ante tal inocencia los fenómenos extraños en la mansión empezaron a cobrar fuerza.
El primer hecho luctuoso que presenció en Bluemist Manor, la joven y bonita Elvetia, sucedió repentinamente, como supongo que ocurren siempre estas cosas, una mañana de Agosto, después de regresar del cementerio local, al que el matrimonio acudió para presentar sus respetos en el entierro de Louisa McDenton, una mujer de mediana edad y gesto avinagrado, perteneciente a la clase alta de Misty, que había sido una de las clientes más importantes en la farmacia de Alfred durante los últimos meses. Según le había comentado su esposo, la susodicha señora McDenton era una hipocondriaca de cuidado, que pagaba cantidades desorbitadas por simples placebos. “¿Qué mal hay en ello si los placebos de verdad la curan?”, le había comentado su Alfred sonriendo, aunque ella no se había mostrado muy convencida de esa lógica.
Después del entierro, Elvetia se acercó a mirar el marco dorado sobre la repisa de la chimenea, con la preciosa, o al menos a ella se lo parecía, fotografía de la feliz pareja Copperboat saliendo de la Iglesia, sonrientes y emocionados. Pero cuando tendió sus delicados dedos para acariciar el marco, como hacía cada día, dando gracias al Señor por su exultante felicidad, el cuadro pareció ser repelido por la cercanía de las yemas de sus dedos, y salió volando con violencia hacia el otro extremo de la habitación, estrellándose estruendosamente contra la pared, dejando a la pobre Elvetia con el corazón en un puño, sin comprender nada de lo que acabada de suceder. Los hermosos ojos azules abiertos como platos, su pecho agitado como un temblor de tierra y con las manos frías como las de un enfermo terminal.
Finalmente, la muchacha tuvo valor para acercarse al cuadro con la fotografía, que yacía como un cadáver que se hubiera arrojado por la ventana, destrozado y rodeado de cristales rotos. Tomó la fotografía para observarla, con tan mala fortuna que se cortó en un dedo con un pequeño y afilado fragmento de cristal. Una gota de sangre descendió directamente sobre su rostro fotografiado, tiñéndolo de un rojo oscuro, perturbador. Pero eso no fue lo que más la horrorizó: la cabeza de su marido había sido seccionada limpiamente, como si alguien hubiera usado unas tijeras para hacerlo. Muy asustada y conmocionada, gritó pidiendo auxilio, llamando a Alfred.
Su esposo, como siempre tan cerebral y descreído, no dio importancia al hecho.
—Habrá habido una corriente de aire —dijo, encogiéndose de hombros, sin siquiera echar un segundo vistazo a la fotografía.
—Ha volado por toda la habitación hasta estrellarse contra aquella pared —perseveró Elvetia, casi enajenada, las mejillas enrojecidas y la respiración entrecortada—. ¿Te parece que eso puede hacerlo una corriente de aire?
Alfred rió, quedamente.
—No —respondió, dando la razón a su esposa—, pero lo que no dudo es de la explicación racional que todo este asunto seguro que tiene, aunque en este momento no la veamos, el hecho debe tener alguna explicación científica.
—¿Y si no la tiene? —preguntó Elvetia para nada convencida, ni tranquila por las explicaciones de su marido.
Él la observó fríamente, por un momento la joven pensó que su esposo la miraba como si no la reconociera. A veces odiaba su mente absolutamente entregada a la razón.
—Eso no es posible —dijo él finalmente—. No es posible y no se hable más de este asunto.
Elvetia intentó protestar, pero Alfred, alejándose del salón, dejó a su mujer con la palabra en la boca, más confusa y asustada de lo que había estado nunca. Asustada, sobre todo, del frío vacío que había atisbado en lo más profundo de los ojos de su esposo.
Hablemos un poco ahora de Bluemist Manor, pues hasta este momento creo, buenos amigos, que no os habéis hecho una composición de lugar, y eso es culpa del torpe narrador, sin duda. La calle Bluemist discurría desde la plaza de Misty, paralela al río. Primero como una zona comercial de pequeñas tiendas, hasta que la avenida se ensanchaba y entrabamos en una bonita zona residencial de casas de madera, con jardines cuidados, vecinos sonrientes y cortacéspedes rugientes. Los niños correteaban por la calle Bluemist con absoluta libertad, pues nada malo podía ocurrir en Misty, ya que como sabemos era el “pueblo más feliz de América”. La calle terminaba a los pies de la mansión que se alzaba sobre una verde colina. El hogar de los Copperboat, antaño perteneciente a una rancia, pero adinerada familia proveniente de los Países Bajos en la Vieja Europa, los Van Hoydonk, sobre los que corrían por el pueblo extrañas leyendas de incesto y crímenes sangrientos. Era una construcción que parecía extirpada del Londres Victoriano y, con una perfecta cirugía, realizada por las manos de un artista del bisturí, trasplantada a Misty. Bluemist Manor era una de las atracciones de la ciudad; junto la torre del reloj; el claro en el bosque donde se desarrolló la famosa batalla de Misty durante la guerra de secesión; la tienda de antigüedades Blackwood, donde dicen que se podía encontrar casi cualquier cosa; el museo de las bicicletas; y la niebla azul que surgía del río como una inmensa serpiente de bruma que tuviera vida propia. Contrastaba la mansión con el resto de casas similares, por no decir, clonadas unas de otras, que daban forma a la pequeña y acogedora ciudad, tanto como destacaría una vieja dama de la aristocracia europea, rodeada de chismosas amas de casa de la clase media americana. Por último habría que decir que, aunque bajo la luz del día era una hermosa y luminosa obra de arquitectura del siglo XIX, la niebla rodeaba la vieja casa por las noches, dándole un aspecto siniestro que no dejaba dormir del todo bien a los niños de la pequeña ciudad, poblando sus noches de pesadillas.
Durante una semana ningún hecho luctuoso más atosigó los extraños pensamientos de Elvetia Copperboat, pero eso no hizo que su inquietud no fuera creciendo con cada día que pasaba.
Una gris tarde de lunes, cuando la muchacha sentía que sus nervios estaban tan tensos como alambres de espino, y su marido tardaba en regresar de la farmacia, mientras la niebla comenzaba a subir perezosa desde el río hacia la colina, Elvetia, que dormitaba sentada en una mecedora junto a los amplios ventanales del piso superior de la casa, sintió un estremecimiento, acompañado de un descenso de la temperatura, como si la ventana se hubiera abierto a una tarde invernal. El frío vino junto a un extraño olor similar al del polvo viejo en una habitación cerrada. La muchacha sintió claramente una presencia a su espalda acariciando sus rubios cabellos rizados. Alzó la vista y la difunta señora Louisa McDenton la miraba con ojos furiosos. La visión sucedió apenas en lo que dura un parpadeo. Estaba allí y al momento ya no se encontraba a su espalda, pero la sensación helada no desapareció, sino que se metió dentro de su estómago como si una rata negra hubiera comenzado a devorar con saña sus entrañas. Temiendo contarle lo sucedido a su marido, guardó silencio.
Esa misma noche, Elvetia se despertó sobresaltada de un agitado sueño, rojo de sangre. Una mujer de aspecto enfermizo, muy pálida y con ojeras cárdenas muy pronunciadas que afeaban un rostro, que podía haber sido hermoso si no fuera por sus sobrenaturales y enormes ojos llenos de vacío, la miraba fijamente desde los pies de su lecho. La aparición, que una vez consiguió tranquilizar sus nervios, Elvetia reconocería como la anterior y fallecida señora Copperboat, abrió la boca intentando gritar. Un alarido sordo, gélido y negro surgió de su enorme boca, que se abría en su rostro como el pozo del jardín. Aunque el grito no produjo ningún sonido, fue intensamente sentido dentro de la cabeza de Elvetia, que perdió el conocimiento ante tal muestra de rabia y sufrimiento.
A la mañana siguiente no podía recordar si la extraña visión había sido parte de la sangrienta pesadilla, o había ocurrido después de despertar, pero el roedor seguía dándose un festín dentro de su vientre. El dolor y la inquietud la estaban devorando. Una vez más no le comentó nada a su querido esposo, pues no quería volver a ver esos ojos vacíos en su rostro amado. Estaba claro que un hombre de ciencia como él, antes aceptaría la locura que la existencia de sucesos como los que acosaban a Elvetia, y la pobre muchacha no quería trastornar sus pensamientos, así que decidió sufrir ese tormento en silencio.
Fue un mal mes para el farmacéutico, tres pacientes suyos murieron. Primero el señor Longpencil, y después un niño llamado William Reigborn, la última víctima fue la señorita Dustwater, hija del alcalde y prima, por parte de madre, de la propia Elvetia, que quedó sumida en un tremendo duelo, pues estaba muy unida a la muchacha, casi una hermana para ella. Esa muerte hizo que su salud se resintiera mucho, sobre todo, acompañada por la serie de extraños acontecimientos que la perseguían en su hogar, sin permitirle dormir y alterando sus nervios. Por lo tanto, comenzó a tomar un brebaje que su marido le preparaba para templar su estado nervioso y aliviar los malos humores.
En el mismo momento en que la pobre señorita Elvetia tomaba un sorbo del brebaje, ocurrieron varias cosas a la vez, un grito lejano pareció venir desde el desván, una corriente de aire sacudió todas las puertas del salón de lectura donde se encontraban los Copperboat, y desde el río, a pesar de ser primera hora de la mañana, la niebla azul surgió arrastrándose como un monstruo de las profundidades abisales y se enroscó alrededor de la mansión para no desaparecer en varios días, lo que no había sucedido nunca en los largos años de Misty.
Esa misma tarde, Elvetia tomaba un baño de agua caliente y espumeante, mezclada con sales aromáticas. Fue entonces cuando la escena de la muerte de la desgraciada Mary Copperboat se representó delante de sus ojos como si hubiera acudido al teatro, agriándole la sensación placentera que estaba proporcionándole el relajante baño. Gritó con tanta fuerza, que pensó que iba a perder la voz, pero Alfred, que últimamente parecía confuso y despistado, no acudió en su ayuda, alertado por su alarido. Aterrada lo buscó sin encontrarlo por toda la casa, perseguida por sombras y oscuros miedos. Tuvo que ser su propia y querida prima, Alicia Dustwater, quien le mostrara donde se encontraba su marido. La niebla azul entró como un vendaval rodeándola con su fresca humedad y, en esa niebla, la delgada y menuda figura de la difunta señorita Dustwater cobró forma, acariciando su rostro con delicadas manos de bruma. Señalando con un intangible dedo, indicó a Elvetia la puerta cerrada con llave que daba al sótano, donde su esposo realizaba sus experimentos, mezclando componentes y creando medicamentos. Ella tenía prohibida la entrada al sótano, pues Alfred había insistido en que allí había elementos peligrosos, sustancias que era mejor no respirar o permitir que tuvieran contacto con la piel.
La aparición de Alicia, que ya se había disuelto entre la niebla, cuando la bruma volvió a salir al exterior como la resaca de una ola, había relajado los nervios de Elvetia. La muchacha empezó a pensar que la casa, o aquellos entes extraños, no tenían nada en contra de ella, sino todo lo contrario. Comenzó a darse cuenta de que todo aquello tenía sentido. Parecía que la casa, o los seres sobrenaturales que se le aparecían, estaban tratando de decirle algo sobre Alfred.
Fue una fría y desapacible tarde de otoño, de esas tardes sombrías que hacen que la estación pierda los tonos ocres y dorados, transformándolos en una miríada de tristes grises; una tarde que amenazaba lluvia, acompañada por un viento nervioso que aullaba en la torre del reloj como un perro asustado; una tarde terrible, de esas que languidecen durante horas que parecen eternas, cuando la noticia se propagó por Misty como un tumor cancerígeno se extiende en el cuerpo de un enfermo después de la metástasis. La noticia era aterradora, inconcebible. Nada parecido había ocurrido jamás en Misty: las gemelas Roberts, hijas del pastor, habían sido encontradas muertas junto al río, cuando al amanecer la niebla se había levantado, como el pañuelo de un ilusionista, dejando a las dos pequeñas de cabellos tan rojizos como un campo de amapolas visto desde la distancia, muertas, brutalmente torturadas, con signos de haber sido abusadas sexualmente.
Misty entró en pánico como un cervatillo ante un lobo de fauces sangrientas, sus gentes quedaron paralizadas, transformadas en conejos deslumbrados por los focos de un coche en medio de una carretera. Los habitantes del pueblo se repetían unos a otros, sin hacer nada: “Esto no puede estar sucediendo. ¡No en Misty!”, pero la realidad es que había sucedido, e iba a ser mucho peor. Aquel otoño cambiaría por completo la esencia de Misty, corrompiendo todo lo puro y bueno que había en aquella ciudad. La niebla subió por el río, roja como la sangre y negra como el pecado, desde ese día.
Mientras tanto, Elvetia, ya no temía a las apariciones, pero sí a su marido, que paseaba por la casa como un espectro de ojos vacíos, con cambios de humor tan variables como un frente tormentoso, tal cual si hubiera sido poseído por un espíritu oscuro. La muchacha aguardaba su momento, con sus pensamientos confundidos por terribles sospechas. No había vuelto a tomar el brebaje que su esposo le preparaba, desde el día en que el pequeño William Reigborn, mirándola desde el oscuro reflejo de un espejo del salón, con ojos terriblemente asustados, señaló el brebaje mientras negaba con la cabeza; detrás de él, la muy enfadada señora Mary Copperboat asentía con gesto severo. El líquido que contenía el recipiente comenzó a hervir como puesto al fuego, ante la perpleja mirada de Elvetia, y el vaso estalló en sus manos como si hubiera recibido una pedrada que lo hubiera golpeado de lleno.
—¿Qué ha pasado? —preguntó Alfred, alzando la cabeza de su cuaderno de notas. Sus ojos, que ya no eran los ojos amados de su marido, helaron la sangre en las venas de Elvetia.
—Se me ha caído —respondió ella mirando la alfombra empapada y llena de cristales.
—No te preocupes, cariño —dijo Alfred, solícito, pero sin una gota de amor en su voz, que intentaba ser amable, sin conseguirlo.
El señor Copperboat bajó al sótano, cerrando cuidadosamente la puerta a sus espaldas con llave y candado. A partir de ese momento la joven no volvió a probar ninguno de los brebajes, aunque ya había comenzado a pensar en ello, al percatarse de que no tenía recuerdos del día en que las gemelas, a las que había visto multitud de veces jugando en la calle frente a su ventana, desaparecieron. Había pasado aquel día dormida en su lecho, o mejor dicho, completamente inconsciente, casi en coma. Todavía sentía el intenso dolor de cabeza que había acompañado su despertar y que siguió perforando su frente, detrás de los ojos, durante los días siguientes. Sin duda había sido drogada por un fuerte narcótico.
No habían ocurrido más muertes entre los clientes de su esposo durante el último mes, pero ya no tenía dudas de que Alfred tenía algo que ver, pues si no era así, ¿qué hacían todas las víctimas paseando por Bluemist Manor, como visitantes inesperados que aguardaran la hora de la cena?
Esa mañana sintió un sensación de pena y desesperación cuando las dos gemelas Roberts corretearon a su alrededor, mostrando en sus tiernos cuerpos de ángeles pelirrojos, las inefables señales de la tortura a las que habían sido sometidas. Cuando Alfred apareció por el pasillo, las dos pequeñas huyeron asustadas. En sus ojos, Elvetia pudo discernir el terror absoluto.
Elvetia se había convertido en una prisionera en su propia casa, y aunque desde que se deshacía disimuladamente de los brebajes, había recobrado algo de sus fuerzas, y un poco de claridad mental, tenía prohibido salir de los límites del amplio jardín de la mansión, y el miedo que sentía por aquel hombre extraño y violento en que se había convertido su marido la tenía paralizada como a una niña indefensa. Aun así intentó escapar, pero Alfred la encontró antes de que consiguiera abandonar la mansión. Su colérica reacción, cargada de fuerza y desapego en el castigo empleado, la llevó varios días a la cama llena de dolorosas magulladuras. Mientras la golpeaba, Elvetia pensó que iba a matarla. En los ojos de su esposo había desaparecido la frialdad, brillaban excitados más allá de la lujuria. Por suerte cuando ella perdió el sentido, Alfred se detuvo.
—Un día de estos voy a tener que matarte, querida —dijo con total naturalidad en la voz, como si hubiera deseado a su mujer que pasara unas buenas noches plagadas de dulces sueños, mientras la depositaba en la cama de uno de los dormitorios interiores, sin ventanas. Al salir cerró la puerta tras él.
Esa misma noche, como si la violencia ejercida sobre su mujer hubiera despertado el monstruo interior que habitaba dentro de él, Elvetia, desde su celda, acompañada por el fantasma de su prima que acariciaba sus cabellos, intentando consolarla, escuchó los terribles gritos que provenían del sótano.
Esta vez el desaparecido fue un niño, Henry Martin Olsen. Un chiquillo, hijo de un barrendero y una maestra, un poco travieso, siempre metido en pequeños líos y bromas, de ésas que te hacen reír cuando no se trata de tu hijo quien las ha maquinado y no eres tú el receptor de esas pequeñas diabluras.
Henry, al que todo el pueblo, incluido Alfred, buscó desesperadamente durante horas, apareció muerto en el interior de la famosa torre del reloj, como si aquello fuera una afrenta, una broma sangrienta, dirigida al corazón de Misty y de sus gentes.
En su celda, Elvetia se mantenía en silencio, acompañada de sus fantasmas o, mejor dicho, de los fantasmas de su esposo. Cuando el pequeño Henry apareció en la habitación, Elvetia no dejó de llorar durante toda la noche. Tenía que hacer algo para detenerlo, pero qué podía hacer… Decidió que intentaría matarlo.
Brebajes. Supongo que todo había comenzado con los brebajes. La capacidad de jugar a ser Dios con personas enfermas, decidir entre darles la curación o la muerte. Me pregunto también, a cuántas personas había matado en la Gran Ciudad, sin que nadie se percatara de que un Ángel Exterminador recorría sus calles.
Mató a su propia hija, el espectro de la pequeña se lo había susurrado a Elvetia entre sollozos, gritando con desesperación que “quería a su papá”. Después de la muerte de la niña, algo lo atrajo hacia Misty, como si quisiera corromper el espíritu de aquel pueblo, mancillarlo. Pero Misty no era Nueva York, era una ciudad pequeña, no podía seguir matando clientes, alguien se habría dado cuenta. Así que dio un paso más, probó la violencia física y la tortura, y eso le encantó, le excitó y lo transformó en un monstruo mucho peor.
La última niña en desaparecer fue Rachel Evenmore. Era el día doce de octubre de 1958, domingo. La mañana, como todas las mañanas desde que habían empezado los crímenes, era sombría y melancólica. El miedo se había convertido en un habitante más del pueblo, y la felicidad de sus habitantes se había transformado en una pesada carga de pánico y desesperación que parecía flotar en el ambiente junto con la niebla.
Rachel se encontraba en el sótano de Bluemist Manor, acababa de despertarse, sentía la boca pegajosa y la lengua tan hinchada como un embutido entre sus dientes, tenía todo el rostro adormecido, y todo su cuerpo pesado como si sus miembros fueran de plomo. El olor a hospital, del medicamento empapado en una gasa que el hombre había presionado contra su cara, seguía pegado a la garganta. Tenía unas nauseas terribles. Vomitó un líquido verdoso tan agrió como la hiel sobre el suelo de baldosas claras del sótano, casi sobre los zapatos impolutos de Alfred Copperboat. El farmacéutico miraba a la niña con ojos vidriosos, sucios, lujuriosos, pútridos de deseo y oscuridad. Un bisturí muy afilado reposaba descuidadamente en su mano derecha; en la izquierda tenía unas tijeras.
Con las tijeras cortó la chaqueta y los pantalones de pana, dejando a la pequeña con una fina camiseta de tirantes hecha de algodón y unas braguitas azules con dibujos de flores rosadas.
Rachel intentó escapar, pero en ese momento, todavía atontada por la droga, se dio cuenta de que se encontraba atada a una camilla, de pies y manos, con unas tiras de cuero y metal. Se agitó convulsivamente como si estuviera sufriendo un violento ataque de epilepsia, pero fue inútil.
El señor Copperboat esperó pacientemente a que la niña se diera por vencida, y cuando terminó de agitarse, comprendiendo la inutilidad de su esfuerzo, la acarició con el bisturí, dejando una profunda línea de sangre desde el hombro hasta la muñeca. La sonrisa del farmacéutico no variaba un ápice del gesto amable que mostraba detrás del mostrador de su farmacia. Siempre cordial y solícito. Así, cordial y solícito, rajó a la pequeña Rachel en ambos brazos. En horizontal y vertical, con rápidos tajos de diversa profundidad y gravedad. Las piernas de la niña recibieron igual trato que los brazos. Un charquito de sangre comenzó a formarse bajo la camilla. Los gritos de dolor y terror que surgían del delgado cuerpo de Rachel, resonaban en las salas interiores de Bluemist Manor con un eco cruel. Era sólo el comienzo. El hambre de dolor y miedo de aquel hombre no cesaría hasta convertir el cuerpo de la chiquilla en poco más que un trozo de carne mancillada y completamente profanada.
Fue en ese trágico momento cuando ocurrió lo inesperado. Tomando la fuerza del sufrimiento que brotaba de Rachel, a través de Elvetia, a la que usaron como canalizadora, los espíritus vengativos que habitaban la mansión abrieron la puerta de la celda a la mujer y la acompañaron como un ejército de almas perdidas hacia el sótano. Tal era su furia que la puerta del sótano saltó como si hubiera sufrido una terrible explosión. Cuando Elvetia descendió las escaleras se encontró a su marido, en una posición bastante ridícula y un poco irrisoria a pesar de la terrible situación. Aturdido se subía los pantalones que le colgaban por los tobillos. Por suerte, Elvetia se dio cuenta de que la niña todavía estaba viva, aunque muy ensangrentada. Por lo menos habían llegado antes de que aquel malnacido abusara sexualmente de ella.
Cuando Alfred alzó la mirada para enfrentarse a su mujer, terminando de abrochar torpemente sus pantalones. Ella se alzaba en la escalera, como una diosa roja llena de ira, flotando sobre la espesa niebla, en la que tomaban forma rostros coléricos y cuerpos difusos. Reconoció los rostros y, de pronto, sintió miedo.
—Es tiempo de pagar —dijo Elvetia con la voz de Mary Copperboat, acompañada con el eco de las demás voces que formaban en ese momento parte de ella, incluida la voz de la inocente Emma, la propia hija de Alfred.
Fue la niebla, la espesa niebla azul, la que comenzó a descender la escalera como una etérea inundación en el sótano, atrapando con sus invisibles garras al señor Alfred Copperboat de Nueva York, afincado en Misty, farmacéutico de profesión, envenenador, psicópata y asesino en serie en sus horas libres. En la niebla danzaban encolerizados los espectros.
Cuando la bruma se disolvió, llevándose con ella a los fantasmas, en el suelo del sótano quedó nada más que un cuerpo descarnado que parecía haber sido prendido fuego con gasolina y después bañado en ácido sulfúrico. En la camilla, la pequeña Rachel, con su cuerpo lleno de arañazos y finas heridas de bisturí, se abrazaba sollozando a la señorita Elvetia Sandford, viuda de Alfred Copperboat…
Esta es la historia que ha llegado a mis oídos, y seguro que también a los vuestros, con diversas variaciones, como siempre ocurre con estas historias. ¿Cuánto hay de verdad en ella?... No sabría decirlo, pero sí que puedo aseguraros que después de que estos hechos sucedieran, Misty se convirtió en un pueblo herido de muerte. Los jóvenes comenzaron a irse a la gran ciudad y los viejos murieron sin esperanzas. Con el paso de los años terminó siendo un pueblo fantasma, cubierto por una eterna niebla azul, que parecía intentar borrar el recuerdo de una ciudad que una vez fue feliz. La más feliz de Norteamérica.





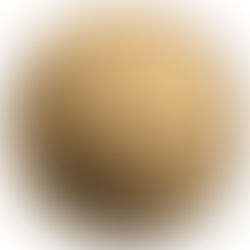




















Comentarios