EL PUENTE DE LA BRUMA
- Esteban Díaz

- 27 feb 2017
- 14 Min. de lectura
El veterano soldado regresaba cojeando al hogar, apoyado en un cayado de madera, con la pierna derecha destrozada por un lanzazo que a poco más tomó su vida, pero que al no conseguir su objetivo de matare, se conformó con arrebatarle la posibilidad de caminar con normalidad para el resto de sus días, convirtiéndole en un tullido de por vida. Acababa de cruzar el polvoriento llano por un estrecho camino, siguiendo a un colibrí de vivos colores que revoloteaba delante de sus ojos, como una vibrante mancha multicolor. Se cumplían las últimas horas de la tarde, las sombras se alargaban y las golondrinas buscaban sus nidos, cuando el pequeño pájaro de bello plumaje se detuvo sobre la baranda de piedra del antiguo Puente de la Bruma, posándose después junto a los pies descalzos y llenos de roña de un zarrapastroso mendigo que apestaba a orines y sudor rancio. El soldado había llegado, por fin, tras meses de cojear a través de un camino detrás de otro, a casa; al anhelado calor de su hogar y al regazo de su amada Beatriz. El puente que cruzaba el río era él último paso antes de llegar al poblado donde había nacido y vivido durante su infancia y juventud. El río que cruzaba bajo el puente provocaba al llegar la noche una antinatural bruma que cubría el valle como un manto. Aquél era un lugar mítico y mágico, plagado de oscuras leyendas que los habitantes de la zona contaban las noches de invierno, junto al fuego de una hoguera al amparo de los muros de sus casas, escuchando el lejano cántico de los lobos que daban voz a la noche. Los extraños ojos del mendigo miraban ciegos, cubiertos por una cortina blanca como la leche, al soldado que se detuvo junto a él. El viejo ciego agitaba una jarra de cerámica resquebrajada en cuyo interior las escasas monedas bailaban con un repiqueteo cansino. —Bienvenido, caminante —saludó el mendigo con voz amable y cordial, poniendo la jarra ante el soldado—. Bienhallado seas en esta anochecida Una moneda tendrás seguro para un antiguo camarada en la guerra. A mí el fragor de la lucha me robó el don de la vista, a sangre y fuego, arrebatándome para siempre unos ojos azules que eran igualitos a los de mi querida y añorada madre. —No tengo nada que darte, amigo —contestó el soldado, agitando su bolsa completamente vacía para que el mendigo pudiera escuchar su silencio. La campaña de la que regresaba había sido un absoluto desastre, y no había dejado botín ni paga. Sólo muerte y dolor, y una pierna tullida. El colibrí reposaba tranquilo en el regazo del ciego, observando al soldado con sus pequeños ojos negros, escrutadores e intrigantes. —Me parece por el sonido de tu voz, amigo, que la guerra también a ti te ha arrebatado algo. Algo muy valioso —comentó el mendigo observando, al igual que el pájaro, fijamente con sus ojos neblinosos al soldado, sin verlo. —Una pierna… —contó el soldado sintiendo su voz ahogada por el profundo sollozo. —Sí, eso creía —musitó el mendigo—. ¡Maldita guerra! ¡Malditos gobernantes que nos hacen acudir al campo de batalla, mientras reposan en sus lechos de plumas de ganso y devoran las excelsas viandas que les son servidas en fuentes de plata, bebiendo los mejores vinos, hasta que el amanecer ilumina sus rostros abotagados! —Lo siento, camarada. No puedo quedarme a charlar. Tengo prisa, regreso al hogar, a los brazos de mi amada esposa. —Claro, claro, compañero —asintió el ciego con comprensión, dejando el paso libre, quitando la jarra de cerámica de delante de los pies del viajero para permitirle cruzar el puente. El soldado mutilado continuó avanzando con su bamboleante caminar, ayudado por el largo cayado, pero antes de que el hombre cruzara el puente, el mendigo le hizo una pregunta—: ¿Puedo saber hace cuánto que tus ojos no se posan en el rostro de tu hembra, amigo mío? —Cinco años —contestó el soldado con un suspiro. —Eso es mucho tiempo, camarada —comentó el mendigo, meneando la cabeza con pesadumbre—. Mucho tiempo para una mujer tan bonita… como tu Beatriz. —¿Cómo sabes su nombre? —preguntó el soldado, confuso—. ¿Acaso nos conocíamos de antes? —No, jamás nuestros pasos se cruzaron antes de este día. —¿Entonces? —Tengo los ojos ciegos, pero eso no quiere decir que lo sea, pues veo muchas cosas. Mis pájaros me traen noticias de todo lo que ocurre en el poblado que hay más allá de mi puente. —Y, ¿qué sabes de mi Beatriz? —Las palabras que saldrían de mi boca no iban a gustarte, compañero. —¡Cuéntamelo! —exhortó el soldado, regresando junto al apestoso mendigo. —Mírate, camarada. Eres un despojo humano, sólo una pálida sombra del hombre fornido y sano que eras cuando te fuiste. No hay nada en ti que pueda servir a una mujer. ¿No crees que sería mejor cruzar de nuevo el puente y regresar al polvoriento llano y a lo que aguarda más allá de la llanura? —¿Qué sabes de ella? —exhortó. —Como quieras, hermano —musitó el ciego, mostrándose reacio a abrir la boca desdentada—, pero luego no digas que no te lo advertí. El duque, el mismo noble emperifollado por el que partiste a luchar y entregaste tu sangre y tu pierna, tomó a tu esposa como criada y se encaprichó de ella. Tu mujer te espero… durante un tiempo al menos, quizás no tanto como te hubiera gustado, desde luego, pero un tiempo razonable, al fin y al cabo. Mucho más de lo que la mayoría de las mujeres hubiera esperado, antes de entregarse a él, a sus cuidados y su lujuria. El rostro del soldado, hasta ese momento curtido por el sol, se había tornado pálido como el requesón. —¡Mientes! —gritó con un sollozo ahogado. —El Viejo del Puente nunca miente —respondió el mendigo con una enigmática sonrisa en los finos labios que se movían en su rostro como gusanos de seda—. Puedes preguntarle a cualquiera, se cuentan historias sobre mí desde siempre en las tabernas, y en las voces de las abuelas se pueden encontrar mis hechos. —Sí, he oído esas historias, siendo niño —asintió el soldado, estupefacto—. Siempre pensé que eran paparruchas para asustar a los pequeños. —Pues no lo son —respondió riendo el Viejo del Puente de la Bruma—. Aquí estoy. —En esas historias te apareces en el puente y concedes deseos a gentes desesperadas, a cambio de algo. —Sí —asintió el mendigo—. Eso es lo que hago desde el principio de los tiempos. Ése es mi trabajo, podría decirse. —¿Me concederás un deseo a mí? —preguntó el soldado, que deseaba sobre todas las cosas regresar al hogar, tal como había sido antes de la guerra y el dolor. —Eso depende —contestó el falso mendigo, escrutando al tullido con sus ojos ciegos. Calibrando hasta dónde llegaba su desesperación. —¿De qué depende? —De hasta dónde llegué tu desesperación —replicó el ciego. —Y, ¿por qué tengo que creer que puedes conceder deseos, viejo? ¿Sólo por qué sabes el nombre de mi amada? Más pareces un embaucador que un dador de dones. No pienso dejarme embaucar. ¿Por qué habría de creerte? —Porque voy a mostrarte lo que sucederá si cruzas mi puente sin cerrar un trato conmigo. —Ja, ja —rió despectivamente el soldado—. Y, ¿cómo piensas hacer eso? El mendigo no contestó; simplemente, rápido como una víbora, tomó la mano del guerrero. Sus dedos abrasaban con un fuego helado. El soldado sintió una gran repulsión por el contacto de la piel del mendigo, que era viscosa como la barriga de un pescado, y muy desagradable al tacto. Por un segundo pudo ver al ser que se ocultaba bajo los ropajes del mendigo: era un monstruo oscuro, hecho de sombras, inmundicia y sangre; sus ojos no eran ciegos, eran profundos pozos de insondable oscuridad; su enorme boca estaba plagada de una doble fila de colmillos afilados como los de un tiburón. Fue sólo por un instante lo que el trol se mostró ante los ojos del tullido, pero el tiempo suficiente para vislumbrar una pesadilla mucho más allá de lo humano. En los ojos del trol vio claramente las imágenes de lo que estaba por venir, no fueron imágenes agradables, y no terminaban nada bien: humillación, locura y muerte. El hombre terminó sollozando de rodillas a los pies del falso ciego que lo observaba en silencio con una fea sonrisa en la boca desdentada. —¿Cómo sé que lo que me has mostrado es la verdad? —preguntó tras un largo rato de angustia y silencio. —Cruza el puente, ve al poblado, y lo comprobarás por ti mismo. Cuando la desesperación sea tan grande que no puedas contenerla, regresa aquí, te estaré esperando. Simplemente quería ahorrarte dolor, vergüenza y sufrimiento, amigo mío, pero si prefieres recorrer el camino oscuro, adelante, te está esperando más allá del Puente de la Bruma. —No —dijo finalmente el soldado con un suspiro desolado, sin apenas fuerzas para respirar—. No quiero recorrer ese camino. —Me alegro —asintió el méndigo, comprensivo con el dolor del tullido—. No había nada bueno en ese camino. —¿Qué he de hacer? ¿Cuál es el trato que me ofreces? —Poseerás oro inagotable para el resto de tu vida; y tendrás a la mujer a la que amas; recuperarás tu pierna, completa y sana; y tus fuerzas intactas; serás el afortunado poseedor de un título nobiliario; y olvidarás las sangrientas pesadillas, recuerdo de la guerra, que acompañan tus noches. Obtendrás todo lo que deseas. —¿A cambio de qué? —Has escuchado las historias —contestó el trol encogiéndose de hombros, con un gesto que casi pareció inocente, si eso fuera posible en una criatura como aquella—. Ya sabes lo que yo quiero. —Un niño —afirmó el soldado, apesadumbrado—. Mi primer hijo. Mi primogénito. —En efecto —asintió, ladino, el mendigo—. Un niño o una niña, para mis fines lo mismo me da. Ése es el precio que debes pagar por cruzar mi puente y cambiar el camino que el destino tenía reservado para ti. —¿Cuáles son esos fines? —inquirió el soldado. —Eso es algo que a ti no te importa, buen amigo. Sólo te incumbe saber que si no cumples con el trato, ocurrirán sucesos terribles, muy desagradables. —Será mi hijo, no puedo entregártelo sin más. No lo haré… —Entonces, adelante, sigue tu camino, tullido. No me hagas perder más tiempo. —Mi pequeño o mi pequeña ¿Nada más? —Sí —asintió el mendigo, triunfante—. Un niño, nada más. Un mocoso que no pare de berrear y apeste a mierda y leche agria. Tendrás muchos más, sanos y fuertes, te lo aseguró. —Está bien —asintió el hombre, derrotado—. Acepto el trato. El trol sonrió con una sonrisa ladina y artera como la mueca de una culebra. —Trato hecho —dijo, tomando la mano del soldado entre las suyas—. Tenemos un pacto, hermano. Un pacto sellado bajo la luz de la luna sobre el Puente de la Bruma. Cuando llegué el día acordado acude a mí con tu vástago. ¡Qué se cumpla el pacto!
Un año después de la muerte del duque que gobernaba esas tierras, el nuevo duque y su esposa, Beatriz, tuvieron una bonita niña de mejillas sonrosadas y rizos dorados. El duque, que apenas recordaba su vida de soldado famélico y cojo, más que como un mal sueño, supo nada más ver a la niña que no podía entregar a aquella pequeña, sangre de su sangre, al trol. Por lo tanto, después de mucho meditar en posibles soluciones, optó por llevar a cabo una treta que consideró acertada y viable. Buscó una niña recién nacida, hija de una de sus criadas, y arrebató a esa pequeña de los amorosos brazos de su madre, para, acto seguido, entregar a los cuidados de la criada a su propia hija, pensando que así el trol, saciada su hambre, no sospecharía nada. Más tarde, el duque acudió al Puente de la Bruma, al atardecer, con el bebé entre los brazos. Allí le esperaba el viejo mendigo ciego como si no se hubiera movido en todo el tiempo transcurrido desde su último encuentro. —¡Ah! —exclamó el trol frotándose las mugrientas manos—. Así que el poderoso duque es un hombre de palabra, y cumple sus promesas. —Así es —asintió el antiguo soldado mutilado—. He venido, y te entregaré a la niña. El pacto se cumple. —Muy bien, muéstramelo —ordenó el trol con la áspera voz cargada de avidez. El duque enseñó el rostro de la niña recién nacida al trol, percibiendo en sus ojos ciegos un brillo hambriento que le estremeció. —Una niña preciosa. Sin duda que se parece a su madre —afirmó el mendigo, sacando una lengua demasiado larga y demasiado negra de su boca, lamiéndose los labios resecos con gula—. Está rolliza y parece jugosa, será un plato maravilloso para mi cena. El duque se mostró horrorizado ante las palabras del trol. —¡No puedes devorarla! —exclamó con repugnancia. —Claro que puedo. Es mía, solo mía. Tenemos un trato. ¡Entrégamela! ¡Dámela, ahora! —chilló el trol excitado como un niño ante un suculento dulce que le hiciera la boca agua—. ¡Dámela!... o atente a las consecuencias por incumplir el pacto. ¿Osarás romper el juramento? ¿Quieres perder todo lo que has conseguido? ¿Ver todo lo que es tuyo desaparecer como un castillo de arena a la orilla del mar cuando sube la marea? Pues eso es lo que pasará si no me entregas a la criatura. Perderás todo de la forma más cruel que puedas imaginar. ¿Es eso lo que quieres? ¿No? Ja, ja. Ya lo sabía. Te gusta tu nueva vida, demasiado te gusta, yo lo sé. Lo veo en tus ojos. Jamás renunciarías a esa vida de lujos y comodidades. Harías cualquier cosa por mantener tu situación. ¡Dame a la niña! ¡Ahora! El duque tendió a la pequeña, y el trol tomó a la criatura en sus manos. El viejo mendigo había desaparecido, dando paso al repugnante monstruo. El duque intentó marcharse para no presenciar lo que iba a ocurrir sobre los gastados adoquines del Puente de la Bruma, pero el trol alzó una mano, y el hombre se quedó quieto como una estatua, inmóvil testigo de lo que iba a suceder ante sus ojos. —No —dijo el trol—. Nada de marcharse, pues es mi deseo que veas como trituro cada huesecito de esta niña, y mi deseo es que presencies como desgarró cada tira de su piel. Y también es mi deseo que sepas que cuando dije que la niña era igual que su madre, lo dije porque conozco perfectamente de quién es hija. Verás como devoro a esta pequeña inocente ante tus ojos, y regresarás a tu hogar, y todo lo que has construido gracias a mí se volverá polvo y cenizas en tu boca. Lo perderás todo, y terminarás con el juicio perdido hasta que la desesperación te llegué, y termines ahorcándote en un viejo árbol seco, junto a la valla del cementerio. Y yo esperaré a que tu hija crezca entre los criados, y se vuelva una muchacha bella y lozana, y entonces, ella vendrá a mí, pues me pertenece por juramento solemne, y con ella daré cuenta de los vicios más crueles y de mis apetitos más salvajes. Toda mi lujuria volcaré en ella, corrompiendo su pureza. El duque, sin poder evitarlo, estuvo observando todo el tiempo, mientras el trol devoraba al bebé ante sus ojos, con fruición y dedicación. Cuando el monstruo terminó de lamer el último hueso de la niña, gritó: —¡Ahora vete humano, qué el pacto que has quebrantado sea tu ruina y tu fin!
Algunos inviernos más tarde, la bella muchacha de cabellos rubios como el oro pulido, en el día de su décimo quinto cumpleaños, abandonó el hogar en el que su madre trabajaba de criada a las órdenes de un amo cruel, que había tomado el poder tras la caída en desgracia del anterior duque. La muchachita dirigió sus pasos, recorriendo un sendero sinuoso, hacia el bosque cercano al poblado, en busca de bayas silvestres. Cuando regresaba, tras entretenerse demasiado en el bosque, la tarde se había alargado, dando paso a la noche, y justo cuando cruzaba por el Puente de la Bruma, cargando con un enorme saco y una cesta llena de frutos silvestres, un viejo mendigo ciego agitó ante ella su desconchada jarra de cerámica, pidiendo unas monedas por caridad. —No tengo dineros, buen señor —contó la muchacha apiadándose del pobre ciego—. Sólo unas bayas que encontré en el bosque. ¿Las quiere? —Me encantan las bayas —dijo el anciano invidente, agradecido—. Son tan dulces, tan… jugosas. Me recuerdan a mis tiempos de juventud. —Tómelas —ofreció la joven con amabilidad—, yo puedo recoger más, mañana. El mendigo aceptó las rojas bayas, comiéndolas con lasciva glotonería, sin apartar sus ojos ciegos de la esbelta figura de la jovencita, como si fuera a ella a la que estuviera saboreando. El jugo carmesí de los frutos se deslizaba por su barbilla, manchando su gastado sayo. Su larga lengua lamió lujuriosamente los gruesos dedos húmedos de zumo. —¡Riquísimas! —exclamó el ciego, una vez que terminó de devorar las bayas—. Te estoy muy agradecido, pequeña, por tu gran generosidad. ¿Cómo te llamas? —No te daré mi nombre, monstruo —dijo la niña con tranquilidad. Su expresión inocente e ingenua había desaparecido por completo. Sus ojos brillaban con ascuas de furia y odio. —Pero, ¿qué dices…? —Digo que un nombre tiene poder para una criatura como tú, y yo no te daré el mío. —¿De qué hablas? —preguntó el mendigo, confuso, notando que algo empezaba a ir mal en su interior. Como si el infierno estuviera cobrando vida dentro de él. Se sintió muy débil, sin fuerzas y sin poder. —¿Qué me has dado…? —preguntó, advirtiendo su paladar seco y amargo—. ¿Qué tenían esas bayas? —Virutas de hierro que tomé de la herrería, agua bendita de la pila bautismal de la iglesia y una pizca de sal de la cocina de mi madre —respondió la muchacha con seriedad. —¿Por qué haces esto…? La joven no contestó, pero el trol vio como sacaba un mazo de hierro, y varios clavos también de frío hierro que tenían un tamaño considerable, del saco que portaba a su espalda. —¿Qué vas a hacer, niña…? —preguntó el mendigo con verdadero temor ante lo que veía en la gélida expresión de la muchacha. —¡Voy a vengar a mi familia! —contestó la niña, clavando uno de los pies del indefenso mendigo al suelo de tierra con varios martillazos del pesado mazo, que apenas podía manejar. El mendigo aulló de dolor al sentir como su carne y sus huesos eran traspasados y quebrados por el hierro, atándolo a la tierra con un yugo irrompible. Hierro y tierra. Una combinación letal para un ser como él. —¡No puedes hacer esto! —sollozó suplicante. El dolor hizo que el embrujo con el que se envolvía desapareciera. El mendigo se transformó en el oscuro monstruo hecho de inmundicias, oscuridad, garras y colmillos. Varios martillazos más ataron otra de sus piernas y la garra derecha al suelo del Puente de la Bruma. El dolor helado del hierro atravesando su carne y la quemazón de la tierra en su piel lo volvían loco, abrasándolo como si hubiera caído al fuego de una enorme hoguera. —Me… perteneces… por derecho…. de juramento —dijo a la desesperada el trol, invadido por el dolor y el miedo. —¡Yo nunca acepté tal juramento! —exclamó con furia la niña, clavando la mano izquierda del monstruo al suelo con un poderoso martillazo, dejándole completamente inmovilizado. Después extrajo, del enorme saco, una bolsita llena de sal, y la vertió en un círculo alrededor del trol. Los restos de sal que quedaron en la bolsa los echó, sin miramientos, sobre la piel del horrible rostro del monstruo y en sus insondables ojos oscuros, transfigurados por el terror. Un nuevo y desgarrador aullido de dolor surgió de la garganta del ser oscuro; y su rostro y sus ojos ardieron con un chisporroteo. La niñita tomó dos clavos, más pequeños que los que había usado para inmovilizar al trol, y los clavó, sin miramientos, en los ojos del monstruo, cegándole por completo. —Ahora nos sentaremos los dos juntitos y esperaremos un rato a que todo termine —dijo la pequeña, sentándose con las piernas cruzadas frente al antiguo mendigo—. Charlaremos amigablemente mientras la niebla surge del río y cubre como un manto de tiniebla el valle y el puente. Te hablaré de qué fue de la vida de mis verdaderos padres, y te contaré como mi padre, antes de suicidarse ahorcándose en un árbol junto a la cerca del cementerio, me dejó una carta en la que explicaba lo que había hecho, y me legaba su ultima bolsa de dineros, portando una buena cantidad de monedas, los últimos ahorrillos que le quedaban de su fortuna, para que consiguiera liberarme de la maldición a la que me había condenado. He utilizado bien esos dineros. He consultado con expertos y sabios, con brujas y curanderos, con sacerdotes y con cualquiera que pudiera prestarme su ayuda. Recibí algunos buenos consejos: hierro frío, agua bendita, sal, atar con hierro a la tierra para inmovilizar… Unos muy útiles consejos contra los que son como tú. Y ahora que sé que existís de verdad y que esos consejos funcionan, te hago un juramento a ti, trol guardián del Puente de la Bruma. Pienso ir puente por puente, buscando a todos los de tu ralea, dándoles muerte hasta que no quede ninguno. Voy a acabar con tu raza. Ése es mi juramento. Ése es mi destino. Ése es el pacto que hago contigo aquí sobre el Puente de la Bruma. —¡Por favor! —suplicó el trol, desesperado—. ¡Libérame! ¡Te daré todo lo que desees! Sin ningún pacto. Todo lo que hay bajo el cielo será tuyo. —No me interesa —contestó la niña, jugando con los rizos rubios de su melena—. Pronto tendré todo lo que he deseado desde que tengo uso de razón. Cuando el sol salga, y la bruma desaparezca del puente, tendré todo lo que mi alma anhela: venganza y justicia, y un trol de piedra al que hacer añicos con el mazo.





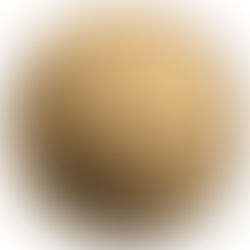




















Comentarios