TÍTERE
- Esteban Díaz

- 7 mar 2017
- 7 Min. de lectura
Títere era una muchacha de la calle, acosada por la miseria y el hambre, producidas por la fatalidad que había regido sus pasos desde siempre. Durante toda su vida había hecho lo necesario para sobrevivir. Había timado y robado, sin piedad, a los pobres incautos que se habían fiado de la cálida sonrisa y de los ojos inocentes que asomaban bajo la capa de suciedad que siempre cubría su rostro como una máscara. Sentada en un banco frente a la Iglesia, esperaba paciente a su próxima víctima. Llevaba el pelo muy corto, segado a trasquilones con una cuchilla poco afilada, y vestía ropas viejas y gastadas, no demasiado limpias, de origen incierto. Tendría unos quince o dieciséis años, si su madre hubiera sobrevivido al parto, quizá supiera con exactitud su edad, pero no sobrevivió y, a partir de ese momento, la vida de Títere había sido un continuo descenso a los infiernos. Primero llegó el orfanato, con los monjes, sus castigos desmesurados y sus aburridos rezos, con sus manos largas, sus bocas húmedas de babas y sus visitas nocturnas. Después venían sus llantos arrepentidos y su deseo de perdón, sus rezos a su dios, sus penitencias, sus flagelaciones, los castigos corporales a la niña por ser la fuente del pecado, la enviada del diablo para tentarles. Hasta que la noche volvía a llegar y volvían a acudir a la celda de la niña, ávidos de deseo y de lujuria. En cuanto fue lo suficientemente mayor para echar a correr, lo hizo. No había puerta ni cerradura que se resistiera a sus hábiles manos. Tenía un don. Pero más allá del orfanato, la calle no demostró ser un lugar mejor, sino peor. Hambre, frío, miseria, suciedad, peligros en cada esquina, los monjes ya no abusaban de ella, pero cualquiera podía hacerlo en aquellos arrabales sin ley y sin conciencia. Seguramente hubiera muerto, si el anciano no la hubiera recogido de un apestoso rincón, donde otros niños como ella la habían dejado abandonada, tirada en un charco de agua enfangada, orines y apestosos deshechos de verdura podrida, tras darle una paliza para quitarle un trozo de pan duro que una viejecita, que paseaba con su nieto, le había dado en vez de una moneda de cobre. El anciano la curó y la educó. Era un artista ambulante que llevaba un espectáculo de marionetas. Como ella no le quiso dar el nombre que los monjes le habían puesto, pues odiaba ese nombre tanto como odiaba a los monjes, él simplemente la llamó Títere y a ella le gustó ese nombre. Y quiso al anciano como a un padre, pues nunca conocido al suyo, pero fueron sólo un par de años de felicidad, pues el frío del invierno y una tos crónica, mal curada, dieron muerte al anciano, lanzando de nuevo a Títere a la calle y a sus oscuros peligros. Por suerte para la muchacha, poco después de la muerte del anciano, sus pasos llevaron a Títere ante un truhan, borracho, ladrón y pendenciero con el que se asoció. El hombrecillo le enseñó todos los trucos del oficio y ella los aprendió rápido. Era lista, ágil e inteligente, de mente aguda como una daga y afilado ingenio, tenía unas hermosas manos de hábiles dedos que antes le habían servido para manejar las marionetas con el arte digno de un maestro y ahora hacían un arte de robar las bolsas a los paseantes. Lamentablemente su socio era de genio vivo y bajas pasiones que pronto no pudo contener. Títere hastiada y, por desgracia, acostumbrada le dejaba hacer con desprecio, desprecio por él y sobre todo desprecio de sí misma. Por aquella época solo contaba con unos doce años de edad que habían parecido más de cien vidas. Una mañana, después de una borrachera, su socio apareció muerto en un callejón oscuro, con el cuello cortado y sus partes seccionadas limpiamente, colocadas a un metro de su cadáver, dentro un círculo dibujado con sangre. Esa noche Títere descansó, dormida, con una sonrisa de oreja a oreja, en la guarida que ambos compartían. El cuchillo ensangrentado todavía aferrado entre sus manos, abrazada al frío acero como si fuera una muñeca de trapo. No le confesaría a nadie, ni bajo tortura, que antes de dormirse había llorado durante horas por aquel desgraciado. El tiempo pasó y Títere siguió su camino en la vida, siempre agazapada en las sombras, como una sombra más. Jamás dejó que nadie más la pusiera la mano encima. Se convirtió en la mejor ladrona de la ciudad, una leyenda que vivía oculta en la oscuridad. Un mito para el resto de ladrones, mendigos y truhanes de aquellos arrabales. Una pesadilla para los ricos comerciantes y nobles de la zona alta de la ciudad que vivían vidas opulentas, plagadas de placeres y pecados. A pesar de su pelo mal cortado y su ropa rota, vieja y no demasiado limpia que le daban el aspecto de una mendiga más de los arrabales, guardaba en su guarida, en un escondrijo inaccesible, un montón de monedas, joyas y objetos valiosos que le servirían para abandonar la ciudad para siempre y buscar pastos más verdes, donde poder olvidar su infancia y su juventud, los abusos, los golpes, las vejaciones y sus actos. Una nueva vida limpia de pecado. Cuando el obispo, con sus oscuras y elegantes vestimentas y su banda púrpura, descendió las escaleras de la iglesia, Títere se interpuso en su camino, pidiendo limosna con la palma de la mano extendida hacia arriba. Se aseguró de mirar directamente a los ojos del alto eclesiástico, con sus inocentes ojos, mientras dejaba ver un poco de su escote entre sus ropajes. Títere sabía que era un poco mayor que las muchachas que le gustaban a aquel hombre, pero confiaba en que su belleza y su encanto, bastaran para paliar esa pequeña dificultad. De todas maneras con el pelo corto y su figura menuda y delgada como un junco, el noble seguramente no le echaría más de trece años. Pronto se encontraban en las lujosas estancias del obispo. Plagadas de sedas, perfumes, oro, plata, cristales preciosos y obras de arte de incontable valor. Los rumores que Títere había escuchado, a una niña que también había estado en aquellas estancias, decían que el hombre daba una moneda de oro a todas las niñas que acudieran a sus habitaciones. Para esas pequeñas, hijas de la calle y de los arrabales, como la misma Títere había sido años atrás, una moneda de oro valía más que nada en el mundo. Títere confiaba en encontrar un arcón plagado de monedas doradas cuándo acabará con aquel hombre. Pero eso no era lo que buscaba allí, tenía otra misión, algo mucho más importante que el oro. Sabía que, por desgracia, no todas las niñas que habían acudido a aquellas habitaciones habían sobrevivido, muchas pequeñas estaban desapareciendo de las calles, ese hombre era un depredador, oculto bajo el manto púrpura de su iglesia, una bestia de la oscuridad, un monstruo que había que exterminar. Títere solucionó rápido el asunto. Era la tercera vez que lo hacía y ya no había lágrimas de remordimiento en sus ojos como las otras veces. Estaba endureciendo su corazón. Al mirar el cuerpo sin vida del hombre, se sorprendió mucho al percatarse de que había dejado las partes del obispo en la misma posición, a un metro del cuerpo dentro de un circulo dibujado con sangre, en la que había colocado las de su mentor en el mundo del latrocinio y las del obeso y sudoroso monje que regia los oscuros designios del orfanato, antes de huir sin mirar atrás. Cuando encontró el arcón y puso la vista en su interior, sonrió con una sombría sonrisa. Supo que había encontrado una nueva vida, un nuevo futuro, lejos de las malolientes calles en las que se había criado. Por fin podría abandonar los arrabales y buscar un nuevo destino, pero el propio destino quiso que cuando regresaba a su guarida, oculta entre las sombras, se topara en uno de los oscuros callejones, con dos muchachos violando, entre risas, a una jovencita que gritaba aterrada sin que nadie prestará a oídos a sus suplicas. Títere con dos movimientos rápidos de su pequeña daga dejó a los dos muchachos, desangrándose en el callejón, con dos perfectas heridas iguales en los cuellos de ambos. La sangre surgía de las heridas como una fuente que regara la impureza del callejón, limpiándola. La muchacha le agradeció entre lagrimas, abrazada a ella, sollozando. Nunca nadie en su vida le había dado las gracias por nada, nadie la había abrazado. Con los ojos fijos en la sangre, Títere supo que el destino se había burlado de ella, aquella ciudad era una enfermedad, un tumor, y ella debía limpiar sus calles y ayudar a aquellas niñas indefensas. Durante años una nueva leyenda surgió en las calles de la ciudad. Las niñas de los arrabales hablaban en cuchicheos de una sombra que mataba oculta en la noche. Daba muerte, sin piedad ni remordimientos, a todos aquellos hombres que abusaban de niñas inocentes. Ya fuera en una habitación de una apestosa posada en el puerto, o en el sótano de una mansión de la parte alta de la ciudad. Los cadáveres aparecían siempre tumbados, boca abajo, en un charco de sangre, con hilos cosidos en las articulaciones como si fueran marionetas, unidos a una crucecita de madera para manejar los hilos, sus cuellos cercenados y sus genitales, a un metro del cadáver, dentro de un círculo dibujado con sangre. Por eso cuando las niñas se encontraban en problemas, tenían que cruzar un callejón oscuro, enfrentarse a un peligro en las noches o sufrían abusos y vejaciones de sus padres o de su tutores, o de cualquier hombre con poder para hacerlo y salir impune, susurraban un nombre en la oscuridad como una oración, como protección, el nombre de su heroína: Títere.





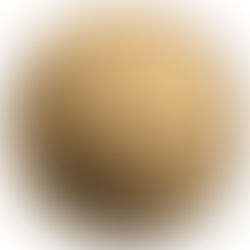




















Comentarios