LEE GRATIS EL PRIMER CAPÍTULO DE "DON JUAN, CAMINO DE SOMBRAS"
- Esteban Díaz

- 2 mar 2017
- 13 Min. de lectura
Acto Primero — Obrar peor con mejor fortuna
Carnaval en la hostería de El Laurel
Sevilla, febrero de 1545
—¡Cuanto jaleo arman estos malditos! Pero, ¡mal rayo me parta, si en acabando esta carta no les hago pagar caros sus gritos! La punta de mi espada o el tacón de mi bota han de probar con presteza, si no bajan el tono de su vileza.
En el preciso momento en que aquella voz enojada resonó en su local, anunciando problemas, como un seco latigazo restallando en la espalda desnuda y ensangrentada de un penitente, Cristófano Buttareli, dueño de la sevillana hostería de El Laurel, ubicada en la céntrica Plaza de los Venerables, fingía que limpiaba el sucio mostrador del local, con cansina desgana; el hostelero iba armado de un trapo de tela, mugriento por el mucho uso y la poca higiene. Buscando el origen de aquel grito, alzó la vista de su estéril tarea, fijando su atención en el hombre sentado a una mesa al fondo del salón, que se quejaba, enfadado por la estridente algarabía provocada por un grupo de valentones, enmascarados de carnaval, bastante beodos y burlescos, que acababan de entrar en la hostería, molestando a los parroquianos con chanzas de mal gusto, buscando sin duda pendencias. Los bravucones estaban importunando con desagradable bajeza a las mozas de la taberna, propasándose con manos largas y lenguas sucias, además de intimidar a los clientes con muy malas maneras; prueba de ello, y la gota de agua enlodada que colmó el vaso, fue cuando empujaron a un par de estudiantes, que charlaban tan tranquilos en un rincón, para usurparles la mesa que ocupaban, ya que no quedaba lugar libre en todo el local para aposentar sus traseros. Tales malhechores, sin duda gentes de malvivir de rápidas manos para tirar del acero, habían entrado en la hostería desde el bullicio exterior donde las calles sevillanas ardían festivas celebrando el carnaval, siguiendo a un delgado petimetre, armado de guitarra, que venía acompañado por dos jovencitos, pandereteros, y dos morenas, gitanas, hermosas cual doncellas del harem de un califa, que bailaban sensuales al ritmo de las notas que escapaban alegres del instrumento de cuerda; las palmas de los bravucones; y el descompasado ruido que aportaban los dos zagales, más atentos a las insinuantes y bien torneadas caderas de las mozas, que a sacar un sonido aceptable de las tintineantes panderetas.
La antigua hostería, que el italiano había ganado en una arriesgada jugada de la fortuna, acompañada de la ayudita de unos dados cargados, de mucha labia y de mucha trampa, olía a vino fuerte y al penetrante aroma del pescadito a la brasa. Ambos olores estaban ya tan impregnados en el edificio, los muebles e, incluso, las gentes que allí trabajaban, que eran seña de identidad del lugar, tanto como el cartel pintado sobre la puerta, malamente dibujado sobre un tablón por un artista de medio pelo, que pretendía representar a una muchacha de generoso escote con una ramita de laurel entre los dientes; el buen vino traído de Italia que se servía en el local; o la permanente presencia de su propietario: cojitranco, feo con ganas, gruñón, malhablado, amigo de sus amigos y muy enemigo de sus enemigos, de esos hombres en los que uno adivina en su mirada que esconde y carga siempre con un pasado un tanto oscuro sobre las enjutas espaldas. La hostería tenía cierto nombre en Sevilla y una parroquia de clientes de todo tipo y condición que solían llenar el local, cercano a la Plaza de los Desafíos, a la que se podía acceder, si así se quería, atravesando el oscuro callejón de San Diego, que discurría por uno de los costados de la taberna. En aquella plaza de tan explícito nombre, muchos jóvenes sevillanos pagaban cara su osadía en un charco de sangre, sujetando la vida que se escapaba con pasmosa lentitud de su cuerpo con manos heladas, mientras pedían a gritos desesperados confesión para sus almas pecadoras, tras batirse en duelo y enfrentarse a un rival que demostraba ser superior en el arte de la esgrima o del juego sucio, pues aunque aquellas gentes, por sí mismas nombradas hidalgos, se decían hombres de honor y siempre tenían la palabra honra pegada a su boca, matando por una voz más alta que otra o afrentas imaginadas contra su honor y su honra, eso no evitaba que fueran bastante dados a las artimañas para poner en resguardo la vida propia, olvidándose un tanto de honor y honra con tal de comer alubias calientes por un día más.
—¡Tabernero, bebida para todos! —gritó uno de los clientes recién llegados. Un jayán tosco de ojos peligrosos, delgado como un junco, cuyo rostro picado de viruela ensombrecía con una barba cerrada. Para hacerse notar y llamar la atención del hostelero el bravucón dejó caer contra el suelo, rozándola con el codo, como al descuido, una botella mediada de vino barato, perteneciente a los dos estudiantes que, amedrentados por aquellos valentones, habían optado, con buen juicio, por abandonar con el rabo entre las piernas el local para buscar pastos más tranquilos para sus pellejos.
—¡Vive Dios! —exclamó furioso el hombre sentado al fondo cuando sintió el estruendo de la botella hecha añicos, su paciencia tan quebrada como el cristal.
El propietario de la famosa hostería, oliéndose con fino y avezado olfato en esas lides, problemas inminentes, trató de mediar para calmar los ánimos que en el horizonte se oteaban caldeados y tormentosos. Alzando las manos, apaciguador, dijo:
—Mi señor, es carnaval. Tenéis que entender…
El hombre, que había protestado por el jaleo y el mal comportamiento de los recién llegados, alzó la cabeza de la carta que escribía con pluma y tintero —utensilios de escritura que había solicitado, con mucha cortesía, al hostelero nada más entrar en la hostería, acompañados por una botella de buen vino, que ya llevaba bien apurada, una hogaza de pan tierno y una pieza de queso curado—, tenía el rostro oculto tras un antifaz veneciano muy elegante. Sus ojos eran negros como la boca del diablo y sus labios, gruesos y sensuales, estaban enmarcados por una perilla recortada a la moda de la época. El enmascarado, visiblemente malhumorado, respondió:
—Lo único que entiendo es que pago bien por pasar mi valioso tiempo en esta hostería y que preciso de tranquilidad para escribir palabras de amor a una dama. La dama más hermosa que pasea por las calles de Sevilla, acariciada su suave piel por el dulce aroma del azahar y la yerbabuena, que la envuelven siempre como ligeros lienzos de vaporosa seda, cubriendo su dulce cuello.
El hostelero se disponía a responder con un halago hacia la belleza de tal dama, pues supuso que tal cosa era lo que el distinguido caballero esperaba de su persona, cuando fue interrumpido por uno de los bravucones. Un hombretón con una fea cicatriz en el rostro, que le cruzaba la faz de la sien derecha hasta la mejilla izquierda, quebrando su nariz, tornando su cara en una curiosa máscara de Carnaval sin antifaz.
—¡Qué ha de importarme a mí, er Amador Jiménes de Triana lo que vo escribái a una putilla!
—¿Cómo decís? —Se levantó, como activado por un resorte, el hombre del antifaz. La mano diestra dirigiéndose con prontitud a la empuñadura de su espada, sacando de la funda de cuero una cuarta de buen acero toledano, que portaba al costado, mostrándola con amenaza, como un perro lobo, que dejara ver sus intimidantes fauces, antes de lanzarse a una pelea. La cazoleta estaba bien marcada de arañazos y muescas que indicaban, sin ningún género de dudas, el mucho uso que le había sido dado, siendo acariciada con poca amistad por otros aceros semejantes.
—¡Caballeros! —exclamó con voz profunda el hostelero, intentando calmar de nuevo los ánimos, pero era ya demasiado tarde para evitar la pendencia, por otra parte buscada a conciencia por el bravucón de la cicatriz. El pendenciero sacó su espada y la puso frente al rostro del enmascarado, apuntándole justo entre los ojos.
—Digo que la putilla de vuesa mersé, con seguridad termine la nose con la espalda en el suelo y el culo susio de tierra, jadeando mientras grita mi nombre con ancía y con el rostro arrobao de plaser.
—¿Podéis repetir vuestro nombre? —pidió el caballero con pasmosa tranquilidad.
—¿Pa qué quereí mi nombre?
—Para apuntarlo en una lista —respondió el enmascarado con cierto humor brillando juguetón en los ojos negros bajo el antifaz.
—¿La lista de los amore de vuesa mersé? —preguntó jocoso el bravucón—. ¿No cerá que os habéi quedao prendao de mi apoztura, finesa y gallardía? Désime, ¿sois hombre o bujarrón?
—Hostelero, ¿vos os habéis quedado con su nombre?
—Sí, mi señor. Lo conozco bien, es Amador Jiménez de…
La espada del enmascarado salió de su vaina a una velocidad mortal. El bravucón sólo pudo detener las dos primeras estocadas con dificultad, y en la palidez de su rostro se pudo ver con claridad que, con la prontitud de un buen entendido en la materia, se había percatado de que esta vez había errado la víctima de su pendencia de palmo a palmo y estaba listo de papeles. No le dio tiempo a recular más de dos pasos ni de pedir auxilio, cuando la sangre borboteó de una profunda herida, mortal de necesidad, en su pecho.
Tres jayanes, compañeros del herido, se lanzaron en su ayuda, tirando de espadas y dagas. Los aceros tintinearon alrededor del pobre Buttareli, que se había arrojado bajo una de las mesas para poner a buen resguardo su física integridad, pues su época de soldado y matarife, la época de arriesgar su pellejo en lides semejantes, había quedado atrás en el tiempo y en la distancia. Hubo lances y estocadas, y mesas derribadas. Una silla dirigida con mal tino y peor puntería contra la espalda del enmascarado, pasó volando por encima del mostrador de la taberna, estrellándose sonoramente contra la pared, derribando en su caída una tina llena de cebollas en vinagreta, esparciéndolos por el suelo; tal estropicio hizo que el penetrante olor del vinagre atosigara las narices de los presentes, provocando que una de las gitanas tuviera que llevarse un pañuelo al rostro para filtrar el hedor. Hubo sangre salpicando aquí y allá; altisonantes juramentos; votos a bríos; maldiciones y gritos de dolor, acompañados de jadeos provocados por el vigoroso esfuerzo realizado; y hubo algarabía como en una riña de gatos de callejón a altas horas de la madrugada, pero todo terminó en silencio, con los tres jayanes mal heridos y con Amador Jiménez de Triana esperando, con toda la paciencia del mundo, a ser devorado por los gusanos, mientras las campanas de la iglesia repicaban a muerto en su honor y la tierra caía sobre su tumba al ritmo de las cansinas paladas del sepulturero.
El bravucón flaco de ojos peligrosos y el rostro barbudo devorado por la viruela, midió su mirada con la del enmascarado, como si intercambiaran imaginarias estocadas, pero no aguantó mucho rato antes de bajar los ojos al suelo, e indicar, con un gesto de su cabeza, la puerta al grupo de bravucones, que perdidas ya las ganas de pendencia, abandonaron la hostería bajo el manto de un enlutado silencio, llevándose a cuestas a sus heridos y cargando el pesado cadáver de Amador Jiménez de Triana sobre sus espaldas.
Las gitanas, pálidas, huidas de sus bocas las sonrisas de blancos dientes y desaparecido el brillo de los ojos embrujadores y el cadencioso ritmo de sus hipnóticas caderas, intentaban hacer volver en sí, abanicándolo con brío, al petimetre de la guitarra, que se había desmayado, cayendo al suelo como un trapo sobre su instrumento nada más comenzar la trifulca, destrozándolo en el acto. Los jóvenes pandereteros bebían, como si no fuera a haber mañana, de un par de copas de rojo icor con las que se habían hecho con artero disimulo durante la contienda, sin prestar la más mínima atención a la pendencia. El hostelero se puso por fin en pie, una vez pasado el peligro, saliendo de debajo de la mesa, limpiándose a manotazos el polvo que se le había pegado a las rodillas de los negros pantalones.
—¡Micheletto! —llamó Buttareli a uno de los criados para que limpiara las manchas de sangre, cubriéndolas de serrín, y pusiera orden en el local. Era un jovencito rubio y pecoso de no más de quince primaveras, que se mostraba orgulloso como un pavo real cuando su patrón le llamaba por ese apodo cariñoso e italiano, que a él, nacido en Camas y llamado allí, Miguelito el de la Puri, le hacía sentirse hombre de mundo y viajado, y muy por encima de sus piojosos convecinos.
El hombre enmascarado, por su parte, ignorando el ir y venir de la escoba de Miguelito, volvió a sentarse en la mesa, untó la pluma en el tintero y siguió escribiendo su carta hasta terminar el párrafo cuya inspiración habían cortado los maleantes, como si no lo hubieran interrumpido y no hubiera tenido que tirar de espada contra cuatro oponentes sin apenas despeinarse. Una vez concluida y repasada la frase con la que puso fin a tan importante parágrafo, sacó otro papel, que portaba en un bolsillo interior de su jubón, y mirando a Buttareli, preguntó:
—Hostelero, ¿cómo decíais que era el nombre de tan amable caballero?
El propietario de la hostería respondió sin parpadear, bastante acostumbrado a semejantes lances, pues en aquella España de finales del reinado del gran Emperador Carlos, primero de aquí y quinto de allá, el honor mataba más que la disentería y las pendencias por un quítame de acá estas pajas, se convertían en serias afrentas de sangre, que habían de ser vengadas con una cuarta de acero clavada en los intestinos o, si los escrúpulos eran menores, con una daga incrustada con mucho disimulo en los riñones, amparándose en las sombras de un callejón oscuro, aprovechando el momento en que el ofensor se deshacía de los fluidos que apretaban su vejiga, mientras tarareaba una canción de amor para alentar a la orina a abandonar su cuerpo.
Después de ver como el enmascarado apuntaba con letra floreada el nombre del difunto en una larga lista, una idea comenzó a tomar forma en la mente de Buttareli. Empezó a cavilar sobre quién podía ser el sujeto que cubría su rostro con la adornada máscara veneciana de ébano y plata. Y pensó que no se encontraba muy errado su tiro, pues, de pronto, su mente tomó lucidez y recordó con claridad, que un año se cumplía ya de un hecho notorio en toda Sevilla. Hacía con exactitud ese periodo que, en ese misma hostería, don Juan Tenorio y don Luis Mejía, bastante perjudicados por las cualidades perniciosas de los fuertes vinos del local, tuvieron a bien medir sus honores, sus orgullos y el tamaño de sus miembros, con un reto escandaloso: apostaron aquellos dos gallardos caballeros, de fama en todo el reino y en extranjeras tierras, regresar a Sevilla y a El Laurel para conocer entonces, quién más virtudes había escarnecido y quién más duelos con difuntos tuviera en la cuenta de trescientos sesenta y cinco días. Cuenta que, como el hostelero se percató en ese momento, se cumplía esa misma jornada de febrero a las ocho horas de la tarde. Por lo tanto, aquel enmascarado había de ser uno de los dos famosos mozos. Para salir de dudas sobre cuál de ellos se trataba, Buttareli se acercó al criado de aquel caballero, que con tanta ejemplar habilidad se había enfrentado a un superior grupo de oponentes, sin apenas pestañear ni romper en sudor, para intentar sonsacarle algo de información sobre su amo.
El criado era un hombrecillo de rostro cetrino, narigón, de ojos saltones y sucios cabellos rizados, ocultos bajo un gastado sombrerito de fieltro. Era tal hombre, viejo conocido suyo de Génova, donde ambos habían nacido y vivido hasta que el viento y las mil posibilidades que ofrecía el imperio, los habían llevado de aquí para allá en tierras extranjeras, separándolos por largos años, hasta depositarlos en la ciudad de Sevilla en ese justo momento.
—Ciutti —saludó Buttareli, palmeando la espalda y acomodándose junto al criado que daba cuenta, con hambre y apetito, y, todo hay que decirlo, escasos modales, de un muslo de gallina bien asado con verduras.
—Vive Dios, qué buen carnaval hemos tenido en El Laurel esta noche —comentó Ciutti en italiano con acento genovés, lamiéndose los dedos llenos de grasa, limpiándoselos después en la pechera de su gastado jubón; eructó sin vergüenza alguna y dijo—: Si todas las noches son así en esta hostería, no me extraña que tu negocio tenga fama en toda Sevilla y en todo el imperio, Cristófano. Buena arca has de llenar cada noche.
—No me quejo.
—Me alegro, pues. Es bueno que a los paisanos les vaya bien. —Ciutti se hurgó la dentadura amarillenta con unas uñas sucias y largas, rebuscando un trocito de ave, rebelde, que se había quedado atrapado entre sus dientes. Lo encontró atorado entre dos muelas cariadas y lo escupió grácilmente sobre el suelo de la hostería, no muy lejos del charco de sangre vertido por el buen Amador Jiménez.
—Hace un momento, durante la refriega, no te vi preocupado por tu señor. Nada hiciste por ayudarlo, siendo, como bien sé que eres, un maestro en la pendencia, rápido con el cuchillo y certero al llegar la hora de los golpes bajos, cuanto más sucios mejor.
—¿Ayudarlo dices, Cristófano? —dijo Ciutti, riendo a carcajadas, palmeándose la barriga llena, y mirando a Buttareli con jovialidad—. ¿De verdad te pareció que necesitara algún tipo de ayuda?
—Lo cierto es que no —reconoció Buttareli, e inquirió con visible curiosidad—: ¿Hace cuánto que lo sirves?
—Muy pronto hará ya un año.
—Y, ¿te sale a bien?
—No hay prior que viva mejor que yo. Tengo cuanto deseo. Tiempo libre, la bolsa llena, buenas mozas y buen vino, pues mi señor no escatima su ventura a la hora de compartirla conmigo.
—Me alegra, amigo mío, que el incierto camino de la vida te haya deparado tal destino.
—¿Quién nos iba a decir, amigo Cristófano, aquellos días en Génova, cuando asaltábamos juntos los caminos en busca de escaso premio, con mucho riesgo para nuestras pieles y, sobre todo, para nuestras gargantas, siempre amenazadas por el cáñamo, que esta noche de febrero nos encontraría aquí, en la linda Sevilla, tantos años después, montando en la cresta de la ola?
—Nadie, sin duda —respondió Buttareli, riendo.
—¡Brindo por eso! —exclamó Ciutti, alzando su copa de vino.
El hostelero respondió al brindis, y dijo:
—Sin duda que el amo al que sirves bravo es.
—Cierto que lo es.
—Y, ¿cuál es el nombre de tan gallardo caballero, si saberse puede?
—Tal nombre no conozco —replicó el criado con absoluta seriedad, sin inmutarse—. Jamás lo escuché.
—Bribón.
Ciutti se encogió de hombros con una ladina sonrisa de dientes torcidos, pintada en el feo rostro bajo la nariz abultada que sobresalía de su faz como una patata roja.
—¿Quizá yo pueda adivinarlo? —siguió tanteando Buttareli.
—Quizás —admitió Ciutti.
—Así pues, es cierto, han vuelto.
—Pudiera ser.
—Don Luis Mejía y don Juan Tenorio en Sevilla están. ¿Cuál de los dos es él?
—No sé de qué me hablas, amigo Cristófano.
—Ciutti, hermano, si eso es cierto, si tales mozos se encuentran de vuelta en Sevilla esta noche, y acuden puntuales a cumplir su apuesta en mi casa, gran negocio puede haber para ambos.
—Mis labios están sellados. Nada sé de lo que hablas, compadre. Pero, si yo fuera tú, aguardaría esta noche con expectativa y afán.
—Entiendo—asintió Buttarelli, sonriendo como un niño ante un pastel.
El enmascarado llamó entonces a su criado desde la mesa del fondo, interrumpiendo la conversación entre los dos paisanos reencontrados. Ciutti terminó de untar la última miga de pan en la salsa de gallina que quedaba en su cuenco, se la tragó de un bocado y se puso en pie, lanzando una mirada cargada de intención al hostelero.
—Ciutti, presto has de llevar esta carta al destino que antes hemos hablado.
—Sí, mi señor —asintió Ciutti, tomando el pliego de las manos de su amo, e inquirió—: ¿He de esperar respuesta?
—La dueña, esa tal Brígida, que conoce bien el asunto, te entregará una llave y te dará una hora y una seña. Una vez recibidas vuelve como el viento hasta aquí.
—¡Cómo decís se hará!
Ciutti, obediente a cumplir las órdenes de su amo, abandonó la posada con premura, portando la carta en su zurrón, perdiéndose en las ajetreadas calles de Sevilla con el crepúsculo cayendo soñolientamente sobre los edificios de la ciudad.
Si te ha gustado lo que has leído puedes hacerte con el libro completo pulsando en la imagen...





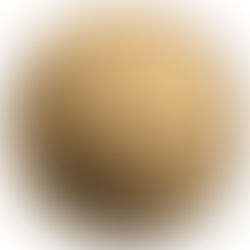




















Comentarios