LA CASA
- Esteban Díaz

- 22 feb 2017
- 10 Min. de lectura
La casa estaba siempre llena de visitas: tíos, tías, primos, primas, primos segundos y primos terceros; vecinos pidiendo sal; vecinas cotilleando y criticando a otras vecinas, que a su vez, con muy poca vergüenza y mucho descaro, las habían criticado minutos antes; el cartero que se quedaba a tomar el té, o un café bien cargado, antes de seguir su ronda, a poder ser con pastas con corazón de limón y una capita de semillas de sésamo espolvoreadas por encima; desconocidos que se presentaban de improviso a la hora de la cena y no se iban hasta después de haber degustado un buen desayuno con tostadas, mantequilla y la famosa mermelada de ciruela, que la tatarabuela Eustaquia preparaba al baño maría con los dulces frutos del viejo ciruelo que crecía en el jardín.
Además de las muchas visitas, por supuesto, había que contar también, con los múltiples habitantes habituales de la residencia, los variados animales de compañía y las fieras salvajes que poblaban la casa devorando a alguna despistada visita de vez en cuando; nada demasiado alarmante, pues las fieras tenían un gusto exquisito y sólo devoraban a las visitas indeseadas.
Tal abigarrada multitud provocaba que un tremendo jaleo invadiera siempre ese lugar a cualquier hora, ya fuera de día o de noche. Por lo tanto, aquel hogar estaba siempre lleno de voces y de risas, de llantos y de carcajadas, de ladridos y maullidos; del afinado canto del ruiseñor que vivía en lo alto del sauce llorón que reinaba, cual tirano, sobre los demás árboles del jardín y del completamente desafinado croar de las ranas del cristalino estanque. En lo concerniente al ruido es importante añadir que en los días de luna llena, poblaban la noche los aterradores aullidos del señor Valdemar, el hombre lobo que vivía de alquiler, a un precio muy asequible, todo hay que decirlo, en el pequeño pero confortable ático de la casa. Todos aquellos estridentes ruidos formaban un encantador bullicio, a no ser que se quisiera dormir, entonces podía ser muy desagradable tanto jaleo, pues lo cierto es que era muy difícil pegar ojo y dormir a pierna suelta con tanta variedad de ruidos, golpes, chillidos, cánticos, murmullos, graznidos y rugidos.
La casa, por si fuera poco, estaba llena de fantasmas. La mayoría de ellos muy agradables y muy educados, aunque había un par bastante tenebrosos y uno, especialmente, con muy mal carácter, pero el peor espíritu con diferencia, sobre todo para conciliar el sueño, era un espectro anticuado que se empeñaba en ser un fantasma clásico, de libro, y se pasaba las noches arrastrando una pesada cadena de hierro oscuro, lamentándose con quejumbrosos susurros, bajo una impoluta sábana blanca que había robado impunemente del cuarto de plancha.
En la casa existían puertas que llevaban a otros mundos, a otras realidades, aunque había que tener cuidado al cruzar bajo sus arcos, porque alguna puerta te llevaba a otros universos, pero se negaba a traerte de vuelta. Por desgracia, así fue como perdieron al abuelo, que todavía debía de estar vagando por un mundo extraño en zapatillas de estar por casa y bata roja de guatiné, sin nada más que unos, no demasiado limpios, calzoncillos largos debajo de la vieja bata. Un atuendo muy poco formal y muy poco serio, para vagar por mundos desconocidos, en los que uno no sabe con quién puede encontrarse, ni a qué extraño lugar le pueden conducir los pasos de sus pantuflas rotas, si sigue el camino de baldosas amarillas.
La puerta del cuarto de baño solía dar, precisamente, al cuarto de baño, pero a veces llevaba a un centro comercial tan atestado de gente como lo están todos esos centros los días de Navidad, lo cual estaba muy bien si necesitabas ir de compras, pero cuando tus necesidades eran muy urgentes, era una faena bastante grande y te podía poner en situaciones muy embarazosas.
La bonita niña pelirroja, que había estado jugando en el patio, bajo la cortina de clara lluvia, chapoteando con sus doradas botas de agua en los charcos, intentando no hundirse en las profundidades del océano que conectaba el patio de la casa con el fondo de los siete mares, atravesó la puerta principal, saludó al perchero cantante que cuidaba la puerta de entrada y éste le devolvió el saludo, entonando una vieja canción romántica, bastante desafinada por cierto. Por lo visto no bastaba con ser un perchero cantante, para cantar bien, y la voz de este perchero en concreto era tan desagradable como el sonido de una pelea de gatos en un lóbrego callejón a altas horas de la madrugada. Pero le ponía tanta pasión, tanto entusiasmo y tanto empeño, que a los habitantes de la casa les daba pena el pobre y dejaban que siguiera cantando por no romper sus sueños y no hacer añicos sus ilusiones. El sueño de cantar algún día en la escala de Milán y la ilusión de codearse de tú a tú con los grandes tenores del mundo.
La pequeña dejó su brillante impermeable amarillo canario en el perchero, ahogando, así, un poco, los gañidos del artista frustrado. Entró en la acogedora cocina donde su madre, cucharón de madera en mano, cocinaba junto a la tatarabuela Eustaquia. La vieja de perfecto moño gris y delantal tan raído que parecía haber sido devorado por un roedor hambriento, llevaba muerta cien años, pero se negaba obstinadamente a reconocerlo. Y ni siquiera la propia Muerte que tuvo que dejar sus importantes asuntos a un lado, para llevarse a la anciana, pudo convencerla de que su sitio ya no era esa cocina. Y, por increíble que parezca, la Muerte, sintiéndose derrotada, se vio forzada a abandonar ante la inigualable testarudez de la que hacía gala la anciana, dándola por imposible. Por primera y única vez desde que el mundo es mundo, la Muerte no cumplía con su cometido. La tatarabuela que en el fondo tenía buen corazón, viendo la tristeza y desesperación que había causado en la Muerte, le obsequió una deliciosa cazuela de arroz con leche, con sabor a canela y limón, para compensar las molestias causadas. Y la verdad es que ese regalo alivió bastante los pesares de la Muerte, pues jamás había probado nada tan dulce. Por lo tanto se marchó por la puerta por donde había entrado y cada año, el mismo día, invariablemente, acude a cumplir con su trabajo y llevarse a la anciana, allí a donde debería estar, sea donde sea ese lugar, pero la tatarabuela la espera con nuevos dulces y cada año la Muerte vuelve a dejarla quedarse y se lleva un botín en forma de postres deliciosos a sus oscuras mansiones.
El olor maravilloso de las especias —albahaca, orégano, comino y clavo— que salía del fogón, inundó la nariz de la niña, e hizo rugir su estómago de hambre. Besó a su madre en la suave, aunque húmeda, mejilla y se sentó a la mesa ante el plato humeante que la mujer le sirvió. Lo devoró, muerta de hambre, como si llevara una semana sin probar bocado.
Una vez terminó de cenar, se levantó, volvió a besar a su madre, ignorando los acuosos ojos y la mirada triste, como si no los hubiera visto y tomó una rosquilla recién sacada del horno que le tendió la tatarabuela. Llevaría cien años muerta, pero sus dulces, en la cualificada opinión de la niña, seguían siendo los mejores del mundo. Lástima que la anciana oliera a polvo viejo y a alcanfor, a habitaciones nunca ventiladas.
En el salón habló un momento con el trasgo del hogar que cuidaba de la chimenea sudando la gota gorda. El pequeño duendecillo de orejas puntiagudas y encrespados cabellos de un rojo tan vivo que rivalizaba con el de las llamas de la hoguera, no paraba de quejarse con amargura, decía que odiaba el calor y que había elegido mal su trabajo, añoraba, sin conocerlos, la nieve y el frío. Siempre amenazaba con fugarse a la montaña, en busca de más frescos horizontes, pero nunca lo hacía, porque, en realidad, como la niña bien sabía, tenía miedo del exterior. Los trasgos del hogar son gentes muy caseras.
Se sentó un rato junto al fuego para escuchar los cuentos que esa noche el Contador de Historias tenía reservados para ella. A la cálida luz de la lumbre, escuchó embelesada observando al Guardián de todos los Relatos con ojos como platos. El hombre siempre guardaba para la niña sus mejores cuentos. Historias de antiguos reinos, de guerreros y princesas, de trasgos y dragones, de luz y oscuridad, pues conocía la debilidad de la pequeña por tales relatos.
Una vez terminado el cuento de esa noche, dejó al Contador de Historias, observando las llamas, pensativo, como si de las mismas llamas surgieran nuevas historias que relatar, y fue a dar las buenas noches a su padre. Como le ocurría durante el último año, cuando se enfrentaba con su progenitor, entró en el despacho con un nudo en el estómago y con ganas de llorar acumuladas bajo las largas pestañas que remarcaban sus dos preciosos y dispares ojos, uno verde como la hierba del jardín y el otro tan azul como la superficie de un inmenso mar en calma.
En el despacho, su padre, serio y triste, alzó la apagada mirada de su trabajo por un segundo, observando a la niña con mal disimulada preocupación cuando ella lo besó en las descuidadas mejillas sin afeitar y le dio las buenas noches. El padre intentó sonreír sin conseguirlo y apurado volvió a sus aburridos papeles, fingiendo que estaba tan ocupado, que no podía perder ni un segundo más en atender a su hija, pero en cuanto la niña salió de la habitación, volvió a fijar la vista en un punto indeterminado de la pared y la dejó allí, perdido en sus lejanos pensamientos, sin prestar la más mínima atención a los papeles dispersos sobre la mesa.
Al salir del despacho, la gata gris se cruzó melosa entre los pies de la pequeña, quejándose de que en esa casa había de todo menos ratones, y la vieja perra dorada, tumbada al sol bajo la ventana, observó con un soñoliento ojo entreabierto a la gata pasar por su lado, y también se quejó amargamente, pero su queja fue diferente. La queja de la perra versaba sobre que lo que había en la casa eran demasiados gatos.
Tras tener que esperar una larga cola en el pasillo, pues bloqueando el paso hacia su habitación había una veintena de viajeros perdidos que no encontraban su camino en la vida, llegó a la tranquilidad de su dormitorio, por fin, y cerró la puerta tras ella.
El terrible monstruo que vivía en el armario rugió intentando asustarla como cada noche, pero como cada noche no lo consiguió. La niña echó a la horrible bestia el último trozo que le quedaba de rosquilla y acarició la viscosa piel de su cabeza de reptil, a lo cual, el monstruo con gratitud ronroneó como un mimoso gatito.
Antes de dormir charló de chicos un buen rato con su hermana mayor y se hicieron cosquillas sobre la cama. Allí tuvo lugar la madre de todas las guerras de almohadas. Rieron y rieron hasta que la niña quedó exhausta. Entonces, la hermana mayor, besó en la frente a la niña y se alejó en silencio, atravesando, etérea, la pared. La pobre muchacha había muerto el año anterior tras una larga y cruel enfermedad, pero eso no le impedía cuidar de su hermanita pequeña y jugar con ella todo lo posible, como debía hacer una buena hermana mayor.
La niña había escuchado al viejo de bata blanca, espeso bigote, calva incipiente y ojos tristes, que le daba esas asquerosas pastillas que sabían a rayos, a coles y a acelgas, y con el que tenía que hablar cada día durante una aburrida e interminable hora, en la que el viejo entrometido no paraba de hacerle estúpidas preguntas, decirle a su padre que la tristeza por la muerte de su hermana había trastornado profundamente su mente y se había refugiado en un mundo imaginario, alejándose de la realidad.
La pequeña pensaba, con aguda certeza, que el viejo estaba un poco loco, además de por el empeño de hacer una y otra vez preguntas sin sentido, sobre todo por sus continuas aseveraciones sobre el trauma que la muerte de su hermana había causado en su mente. Pues ella no podía estar triste y trastornada por su hermana, ya que jugaban juntas cada noche como antes de la enfermedad que la había postrado en la cama. Su hermana ahora estaba feliz y su aspecto era saludable. Ya no se encontraba triste, ni pálida, ni tosía sangre continuamente. No sufría terribles dolores, ni la embargaban crueles ataques de llanto y lágrimas de desesperación ¿En qué podía trastornarle eso?
¿Y si fuera cierto? ¿Si el viejo chiflado tuviera razón? ¿Si ese mundo imaginario no fuera real? ¿Qué habría de malo en ello? Lo único que la niña quería era estar junto a su hermana, nada más. Acaso sería mejor una casa vacía que nunca recibiera visitas de ningún tipo, en la que no se escuchara el canto del ruiseñor al llegar el alba, porque el viejo sauce donde el pájaro cantor había vivido hubiera sido talado para que sus padres no recordaran como su hermana se subía hasta lo alto, tan ágil como un monito de feria. Lo que había obligado al pequeño pájaro a buscar nuevos horizontes lejos de su hogar; sería mejor un lugar donde las ranas del estanque hubieran muerto al secarse la charca en la que vivían, pues ya nadie prestaba atención a su cuidado; una casa en la que el abuelo hubiera fallecido de un triste infarto mientras dormía la siesta; donde el único sonido que alterara la asfixiante tranquilidad de las noches fueran los cansados sollozos de su madre, por la hija perdida, por su añorada niña de cabellos rubios; un hogar vacío que ya no mereciera llamarse hogar, en el que por el día su padre se refugiara en el trabajo, sin salir de su despacho, y apenas articulara más de dos palabras seguidas del amanecer a la hora de la cena. Una casa completamente vacía. Sin risas. Donde no había sitio para la alegría. Sólo un frío vacío. Donde cenaba sola, comida recalentada, después de besar las mejillas húmedas de lágrimas de su madre, bajo la severa y adusta mirada de la vieja fotografía de tonos sepias de la tatarabuela Eustaquia, que la observaba con ojos sin vida desde la pared de la cocina.
Durante la cena nadie le dirigía la palabra, pues los pensamientos de su madre estaban muy lejos de la cocina y de la cena, en su cabeza solo quedaba hueco para la ausencia que había dejado su hermana al morir; una triste cocina donde nunca había postres, ni dulces; una sombría casa sin cantos, ni juegos, ni carcajadas, ni amor.
Un frío mundo donde su hermana no le besaba en la frente antes de dormirse, ni volvería a jugar con ella, jamás ¿En qué era mejor ese mundo que el suyo? Un mundo que había permitido la muerte de una niña buena y dulce de solo quince años, no podía ser un buen mundo. Si ésa era la realidad de los adultos, no le gustaba para nada, ni quería saber nada de ella. Prefería creer que su mundo era el real, un mundo lleno de magia y de luz. La verdad es que estaba segura de que lo era. Era un mundo mucho mejor. Una realidad mucho mejor. Ella tenía todo lo que quería en esa realidad. No necesitaba para nada ese mundo que los adultos consideraban real, sin saber que pudiera ser que fuera tan imaginario como el suyo.





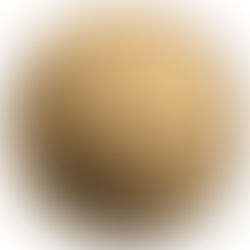




















Comentarios